Alegoría del Hombre Triste
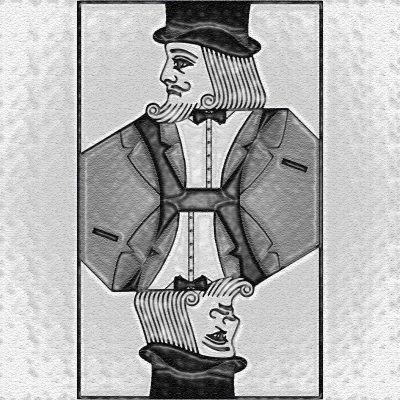
El Hombre Triste se sienta en su silla de madera y piensa sobre el mundo que hay más allá de su jardín, intentando comprenderlo. Encuentra algunas porciones con sentido, todas ellas fáciles de entender porque se corresponden con lo que sus padres le enseñaron: lo que es bueno y lo que es malo, lo justo y lo injusto, y también lo Igual y lo Distinto, que aunque suenan como nombres comunes se deben pensar con mayúsculas, al igual que el Bien y el Mal se pueden pensar, escribir y hasta pronunciar en mayúsculas.
Nunca ha tenido dudas sobre esos conceptos y a pesar de ello, ni aquella tradición oral ni aquella enseñanza asimilada por costumbre le bastan ya para sobreponerse al malestar que le causa la actitud de algunas personas: Aquellas Personas. Las que viven de aquella manera desagradable que atenta contra su noción de lo bueno. No aprueba en absoluto lo que hacen, no lo comprende, y lo que no entiende le produce inseguridad, le infunde miedo y el miedo le aflige, y por ello el Hombre Triste está, literalmente, triste. Le gustaría sentirse mejor, aunque para ello necesitaría que Aquellas Personas no estuvieran cerca, que se fueran para siempre… pero no hay una ley que prohíba lo que hacen, así que lo que a él secretamente le gustaría hacer estaría Mal. Y si algo tiene claro es que él no hace el Mal.
El Hombre Triste también aprecia la seguridad que ofrecen las leyes. En un mundo en el que los valores se tambalean, los libros escritos por gente que sabe más que él son de las pocas cosas fiables en las que se puede basar, pues el Hombre Triste necesita un soporte sólido donde apoyar sus pies indecisos. Incluso en libros que no son de leyes se pueden deducir principios universales, leyes no escritas. Así que el Hombre Triste busca otras fuentes donde saciar su sed. Y un día cae en su poder un Libro – con mayúsculas – escrito por hombres antiguos en tiempos antiguos, tiempos más sabios en los que – piensa – aún regían los valores universales que hoy en día se han perdido. Y en ese Libro, maravillado, descubre respuestas a sus inquietudes: leyendas y prodigios, instrucciones selladas que no se pueden cuestionar, verdades eternas inamovibles y, por fin, fábulas sobre Aquellas Personas y de cómo su conducta reprobable les acarreó, mucho tiempo atrás, un castigo merecido y un final ejemplar.
El Hombre Triste sonríe y comprende que, después de todo, sí hay leyes no escritas que prohíben las prácticas de Aquellas Personas; más aún, las deploran y las condenan, y hablan de forma terrible de quienes las ejercen. Tanto coinciden con sus propios sentimientos que respira aliviado ante la certeza de que sí existe un orden en el mundo con el que se puede sentir protegido, donde habitan el Bien y lo Igual. Quienes lo alteran pertenecen al Mal y lo Distinto y – según El Libro – merecen el desprecio y el olvido. Ahora tiene claro que es el Mal el que mueve a Aquellas Personas, el motivo que produce tal rechazo en el Bien de su corazón. Y esa nueva perspectiva lo cambia todo.
El Hombre Triste encuentra más Hombres Tristes que, como él, han leído El Libro y piensan que alguien debe escarmentar a Aquellas Personas que siguen viviendo su vida de forma inapropiada. Ahora el Hombre Triste está contento y rodeado de otros que piensan como él y le confieren fuerza y seguridad. Es un Hombre Triste alegre, o mejor dicho son dos, diez, cien, mil; ahora son cientos de miles de Hombres Tristes suficientes para gobernar una ciudad, y después una región, y luego un país.
Y el día en que el Hombre Triste llega a lo más alto comprende que ya no debe tener miedo. El poder le permite terminar con lo que desaprueba etiquetándolo de prohibido, ilegal y contrario al Bien. Hace tiempo que ha aprendido a enmarañar las enseñanzas del Libro con jerigonza burocrática y de esa forma puede practicar el odio hacia lo Distinto camuflándolo como respeto hacia las leyes, las mismas leyes que él ha escrito para justificar su desprecio.
Así, el Hombre Triste eufórico, al fin, prohíbe la existencia de Aquellas Personas, decreta que la única senda correcta es la contenida en El Libro y da por concluida su obra.
Al volver a su casa y sentarse en su silla de madera, el hombre que ahora mira su jardín y sonríe y ostenta el poder sigue siendo un Hombre Triste. Pues lo cierto es que, bajo el disfraz de la virtud y el derecho que le otorga ahora su posición, ignora que no ha aprendido nada. Ante su fracaso en encontrar sus propias respuestas se ha limitado a reproducir las de otros. Su vida ha sido una vida dedicada a erradicar lo que no comprende y conjurar su miedo a lo Distinto tomando como excusa un simple Libro escrito en días anteriores a los suyos; un Libro que para él constituye el legado triunfal de los sabios que lo escribieron, cuya sapiencia trasciende lo meramente terrenal, cuya palabra es incuestionable. En su soledad anhela poder retroceder en el tiempo y hablar con quienes vivieron en esa época de milagros.
Lo que nunca sabrá es que en esa época que idolatra hubo otros Hombres Tristes, autoproclamados defensores del Bien e incapaces de tolerar lo Distinto, que buscaron consejo en escrituras procedentes de edades anteriores y de cuyo estudio pudieron extraer nuevos preceptos que con el paso del tiempo se transformaron en mitos y perdieron su sentido original. Los eruditos del pasado solamente eran otros Hombres Tristes como él. Con sus normas excluyeron la parte del mundo que no aprobaban, convirtiéndolo en un lugar angosto y homogéneo. Esas normas, con el tiempo, fueron bautizadas como El Libro. Pero no se puede esperar que el Hombre Triste aprenda nada de la Historia, pues su único pensamiento es celebrar que ha entrado en ella.
Más allá de su jardín, nadie echa de menos al Hombre Triste. La vida, prohibida o no, sigue su curso sin él.
















